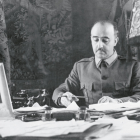Lo que dio comienzo aquel julio de 1936 fue más que una guerra civil: fue la guerra de España. Casi por vez primera en el siglo XX, los periódicos extranjeros mencionaron nuestra tierra. Lugares como el Ebro, el Jarama, Brunete o Guadalajara –por supuesto, desconocidos para el mundo hasta entonces– acabaron siendo la referencia de España en el exterior. Madrid pasó a ser emblemática para el anticomunismo mundial, por un lado, y para quienes querían frenar el avance de los nacionalismos autoritarios en Europa, por otro. La inmensa cantidad de propaganda –en unos años en los que ésta protagonizó la información y la comunicación– se ocupó de trasladar esas imágenes por todo el globo.
En esta foto, tomada en Barcelona en 1938, una empleada de una fábrica de armas republicana da una capa de pintura a unas bombas. Foto: David Seymour / Magnum Photos / Contacto.
Madrid, el rompeolas de todas las Españas que señaló el poeta, fue el primer gran escenario de la España en llamas. El fracaso de la sublevación en julio trasladó el protagonismo de la capital a los días de noviembre de 1936. El general Mola, incapaz de superar la barrera de la sierra madrileña, dejó en manos de Franco la responsabilidad de asaltar la ciudad.
Franco tropieza en Madrid
Pero quien desde octubre de 1936 –gracias a su prestigio acumulado en épocas anteriores, al halo de general victorioso cosechado desde julio y a golpes de efecto propagandísticos como su viraje hasta el mitificado Alcázar de Toledo– fue ya mando supremo de la España sublevada, desde entonces propiamente franquista, se estrelló en el que fue su gran fracaso: Madrid.
Francisco Franco, probablemente envanecido por su hasta entonces victoriosa marcha, minusvaloró lo que se iba a encontrar en la capital. La atacó desde el sector más complicado, el oeste de la ciudad, y sin una elaborada preparación: un simple ataque frontal. Y Madrid resistió: los franquistas no pasaron. Enfrente tenían, es verdad, un sucedáneo de ejército, pero también a unos hombres que no sólo cumplían órdenes para mantener una posición sino que, sobre todo, defendían su casa, su familia, su gente, su mundo… Si ellos cedían todo caía, y lograron detener a los asaltantes.
Pancarta antifascista en el Madrid republicano, 1937. Foto: Getty.
Preparándose pata un largo conflicto bélico
El fracaso de Franco en Madrid fue la confirmación de lo que ya la huida de la capital del Gobierno republicano anunciaba días antes: la guerra iba a ser larga. Marcharse a Valencia expresaba que no pensaban rendirse. Además, Franco había constatado que los españoles que tenía enfrente iban a defender su causa hasta la extenuación en la mayor parte de los casos, aunque su mayor problema era su falta de unidad interna: ponerse de acuerdo en qué República defendía cada sector ideológico.
Cuando Franco confirmó que Madrid no iba a caer, cambió de estrategia. La idea en los meses siguientes sería cortar los accesos para asfixiar a la ciudad. Primero (diciembre-enero), intentó cortar las comunicaciones con la sierra en la llamada batalla de la Carretera de La Coruña. Le siguieron otras dos en el sur y en el este de la capital: la batalla del Jarama (febrero de 1937) y la de Guadalajara (marzo de 1937).
Además, estos escenarios madrileños constataron la colaboración exterior, sobre todo de italianos con los franquistas y de las famosas Brigadas Internacionales con los republicanos. La Guerra Civil era un conflicto de claras dimensiones internacionales: para el mundo era la “guerra de España”, sin duda alguna.
Después de esos fracasos y decepciones en torno a Madrid, el Generalísimo decidió –ahora sí– abandonar el centro en favor de otros frentes. El verano de 1937 fue el de la campaña del norte, desde Vizcaya hasta Asturias. Así, en junio terminaba la efímera experiencia autonomista de los vascos, quienes constituyeron el primer gran exilio de la guerra. Por tierra o por mar huyeron de su tierra para instalarse fuera de España o para ir a Cataluña a defender la República.
Un grupo de refugiados republicanos vascos en el convento de Amorebieta, en Vizcaya, durante el invierno de 1936 a 1937. Foto: David Seymour / Magnum Photos / Contacto.
De Brunete a Belchite
El jefe de Gobierno, Juan Negrín, y su ministro de Defensa, Prieto –junto con Vicente Rojo, el mando militar supremo republicano–, tratarían de poner freno al avance por el norte atacando a Franco en otros frentes: el centro y Aragón. Fueron las batallas de Brunete y de Belchite.
La ofensiva sobre la localidad madrileña, además de aliviar al norte, trataba de hacer lo propio con la presión sobre la capital, pero se desarrolló en duras condiciones de calor durante tres semanas de julio de 1937 y fue un fracaso. Brunete fue de este modo la prueba de mayoría de edad del nuevo Ejército de Maniobra republicano… y no la superó. Eso sí, Vicente Rojo le quitó a Franco la iniciativa estratégica, porque le obligó a luchar en un lugar que no había elegido y a retrasar el avance por la cornisa cantábrica.
En octubre de 1936 Vicente Rojo sería ascendido a teniente a coronel. Foto: ASC.
Y un mes después de Brunete, Vicente Rojo de nuevo le elegiría a su enemigo dónde combatir: esta vez sería en tierras de Aragón, en torno a Zaragoza. La ofensiva republicana trataba de conquistar la capital aragonesa; uno de los ataques se producía al sureste de la capital y el planteamiento era un avance sin detenerse hacia Zaragoza. Pero, unilateralmente, las tropas de la 11ª División decidieron parar el avance porque su mando, Enrique Líster, optó por eliminar el foco de resistencia que había en el pueblo de Belchite. Le costó diez días conquistarlo, tiempo precioso para que los franquistas prepararan la defensa de Zaragoza, que de este modo conservaron.
Teruel, un enfrentamiento clave por su simbolismo
Tanto Brunete como Belchite pusieron de manifiesto que los mandos que procedían del ámbito miliciano (Mera, Líster, El Campesino…) presentaban apreciables carencias en el arte militar. Incluso, a veces, como hizo Líster en Belchite, directamente ignoraban las órdenes del Alto Mando.
A la altura del otoño de 1937, la moral del Ejército Popular estaba bajo mínimos. La República no había hecho más que perder territorio y no se atisbaba la posibilidad de darle la vuelta a la situación.
Vicente Rojo era consciente de que necesitaba un éxito que devolviera la moral y la confianza a sus tropas. Debía elegir un objetivo que no fuera muy complicado, que no estuviera bien defendido y en el que Franco no sólo no esperara ser atacado, sino que incluso fuera muy sorprendente que sucediera. Esas características las reunía la pequeña ciudad de Teruel.
Soldados republicanos combatiendo en el interior de la ciudad de Teruel el 24 de diciembre de 1937. Foto: EFE.
El general republicano, además, planteó batalla en la época del año más difícil: el duro invierno turolense. La ofensiva, de nuevo con protagonismo de Líster, comenzó el 15 de diciembre, cuando nevaba, a una decena de kilómetros al norte de Teruel. Los franquistas fueron sorprendidos y decidieron replegarse al interior de la ciudad. Fue la más dura batalla de toda la guerra debido a las muy extremas condiciones meteorológicas, que ocasionaron no pocas bajas debidas al intensísimo frío.
Y, efectivamente, el jefe del Estado Mayor Central republicano, el general Vicente Rojo, consiguió su primera victoria ofensiva de la guerra. Incluso es probable que se planteara entonces lanzar un ataque sobre Extremadura que partiera en dos la zona enemiga y aislara Andalucía. Por su parte, el Gobierno de Negrín vendió el éxito –conquistar una capital de provincia– como una gran victoria, especialmente al extranjero, donde pocos conocían la verdadera entidad de la ciudad de Teruel y su escaso valor militar. Sin embargo, Franco no estaba dispuesto a que las cosas quedaran así: decidió reconquistar esa pequeña capital. Había razones políticas.
En busca de cohesión y mando
El Caudillo nacional era consciente de que lideraba un bando en el que, si bien todos los que habían apoyado la sublevación de julio de 1936 podían ser etiquetados como conservadores, había “familias” ideológicas muy diversas. Y también era consciente de que, cuando ganara la guerra, debería gobernar esa España, y era imprescindible que todos sin excepción aceptaran su autoridad y mando. Todos debían ser, por encima de cualquier cosa, franquistas. Para lograr ese poder indiscutible, las victorias militares eran un elemento esencial de cohesión interna. Por consiguiente, desde ese planteamiento, Francisco Franco no podía tolerar ni una sola derrota, ni una mancha en su “currículum bélico”. Por otro lado, ya en dos ocasiones al menos –Brunete y Belchite–, Vicente Rojo le había impuesto su agenda a Franco, y el general gallego quería ser el que marcara el paso, el que dirigiera dónde y cómo se hacía la guerra.
Así, el 22 de febrero de 1938 los franquistas recuperaron la ciudad de Teruel. El golpe para la moral y la confianza en el bando republicano fue brutal, demoledor. La sensación era que ya no había posibilidad alguna de éxito: habían sido incapaces de conservar una pequeña victoria militar más allá de un mes. Y además, después, otro avance franquista a través del Maestrazgo hasta llegar a Vinaroz en abril partió la zona republicana en dos.
Por consiguiente, a comienzos de la primavera de 1938, la República parecía tener perdida la guerra. Pero ésta aún iba a durar un año más, fundamentalmente por el empeño republicano (casi habría que decir que negrinista) de resistir. Tanto el jefe de Gobierno, Juan Negrín, como su general en jefe, Vicente Rojo, se convencieron de que la progresiva tensión del escenario europeo podría ser la tabla de salvación de la República.
Una visita al frente de las máximas autoridades de la República en 1937, cuando aún subsistía esa frágil unidad (Juan Negrín, Manuel Azaña, José Miaja y Valentín González). Foto: Album.
Guerra en Europa: la esperanza republicana
Adolf Hitler estaba tensando la cuerda hasta límites que parecía que podrían ser insostenibles. Después del Sarre en 1935, el 12 de marzo de 1938, tras un período de creciente presión política sobre Austria, la Alemania nazi había ejecutado el Anschluss: ocupó ese país. Las democracias occidentales cedieron. Pero Hitler no daba muestras de querer parar, y Negrín y Rojo pensaban –y tenía mucho sentido que fuera así– que, si por fin Reino Unido y Francia se decidían a plantear la guerra frente a las repetidas agresiones nazis, la República española podría agregarse al bando de las democracias. Al fin y al cabo, era público y notorio que con Franco combatían también alemanes nazis enviados por Hitler; es decir, la España franquista era aliada de la Alemania nazi. En consecuencia, quienes dirigían la República sí tenían claro que el conflicto general europeo tenía posibilidades reales de constituir la salvación de la República. Por consiguiente, había que continuar combatiendo a Franco a toda costa.
No obstante, la situación en la que se hallaba la España republicana era extraordinariamente difícil y comprometida. Su territorio estaba partido en dos: por un lado, Cataluña, y por el otro, la zona central-levantina. Por su parte, Franco había alcanzado el Mediterráneo y debía decidir si encaminarse al norte o si, en cambio, tratar de conquistar la región valenciana.
El frente del Levante
Dirigirse hacia el norte ponía sobre la mesa, de nuevo, el contexto de tensión europea. Franco sopesaba que si su ejército avanzaba por Cataluña hacia el Pirineo podría sembrar inquietud en Francia. El general gallego, lógicamente, no quería tomar ninguna decisión que comprometiera una victoria final que estaba claramente en su mano; en consecuencia, se afanaba, primero, por evitar cualquier movimiento que pudiera provocar un conflicto en Europa y, en segundo lugar, prometía y ordenaba a todos sus representantes exteriores que aseguraran a París y a Londres que la España franquista siempre sería neutral ante una posible guerra continental.
Así las cosas, el 23 de abril de 1938, dos cuerpos de Ejército franquistas iniciaron la ofensiva en dirección a Valencia; era la batalla de Levante. En menos de dos meses, los franquistas conquistaron Castellón, pero la ocupación de Valencia no iba ser posible. Los republicanos hicieron valer su potente línea defensiva, la llamada XYZ, y los atacantes fueron incapaces de superarla. Eso sí, esta campaña de Levante fue acompañada de una oleada de intensísimos bombardeos aéreos, desde el mes de abril hasta julio de 1938, sobre las principales ciudades costeras tanto catalanas como valencianas. La respuesta aérea republicana en la retaguardia franquista fue por el contrario escasísima.
Pero Valencia no cayó y, definitivamente, el objetivo fue abandonado cuando el 25 de julio daba comienzo la batalla más grande de cuantas tuvieron lugar en esta guerra de España: la del Ebro. Negrín y Rojo, que se hallaban en Cataluña, eran conscientes de que existía una trama conspirativa iniciada en el ámbito político por figuras como Azaña o Besteiro, que deseaban despojar del poder a Juan Negrín para buscar un final negociado con Franco; trama civil a la que se iba a sumar el Jefe del Ejército del Centro, el coronel Segismundo Casado. Eso significaba que el jefe de Gobierno y el del Ejército estaban perdiendo el control político de la zona centro y que, para su objetivo de resistencia con la esperanza puesta en la creciente tensión europea, era necesario volver a unir ambas zonas republicanas. El lugar elegido para ello fue el curso bajo del Ebro en la Tierra Alta tarraconense. Ese sería el escenario de la última gran batalla de la guerra y la razón de su planteamiento.
Vicente Rojo estaba obligado a llevar a cabo una complicadísima ofensiva desde la orilla izquierda a la derecha del Ebro, donde el río era más caudaloso y en una zona orográficamente complicada. Además, dejaba a la espalda un río, algo que cualquier manual militar desaconseja encarecidamente.
La Batalla del Ebro
El 25 de julio, de madrugada, el Ejército republicano cruzó con gran sigilo –mediante puentes, barcas y pasarelas– el río Ebro, una parte entre Mequinenza y Ascó y otro cuerpo de Ejército entre Mora de Ebro y Cherta. Tras un éxito inicial que arrolló las posiciones franquistas, desde agosto hasta mediados de noviembre estos devolvieron a los republicanos a sus posiciones iniciales. La ofensiva había fracasado y el precio pagado fue altísimo. El Ejército del Ebro quedó destrozado y en parte pasó a manos de los franquistas, y sin la posibilidad de plantear otra ofensiva en el futuro.
Soldados del Ejército republicano cruzan el río con orden y sigilo por pasarelas construidas para la ocasión, en vísperas de la batalla del Ebro (julio a noviembre de 1938). Foto: Contacto.
Por otro lado, mientras tenía lugar la batalla, en septiembre se produjo la crisis de los Sudetes checos. De nuevo había asomado la posibilidad de guerra en Europa contra la Alemania nazi, pero el apaciguamiento del británico Chamberlain (secundado por un débil Daladier) hizo esfumarse las esperanzas españolas de una guerra contra Hitler que pudiera haber salvado a la agonizante República. Franco, que se había angustiado durante aquellas dos semanas ante la posibilidad de una guerra europea que pusiera en peligro su segura victoria, ya podía respirar tranquilo.
La batalla del Ebro fue el canto del cisne de la España republicana. Lo que quedaría después sería, a grandes rasgos, la liquidación de la República. Eso, y no otra cosa, fue lo que constituyó la campaña de Cataluña y la ocupación del centro y del Levante hasta Andalucía oriental.
No llegó la paz, sino la victoria
En Cataluña habían quedado los restos, muy maltrechos y mermados, del derrotado Ejército Popular. Tras una voluntariosa resistencia inicial, los franquistas durante mes y medio fueron ocupando progresivamente el territorio en dirección a la frontera pirenaica catalana. Una consecuencia fue la penosísima huida camino del exilio de miles y miles de españoles, que soportaron terribles condiciones meteorológicas, propias del invierno, junto con el hostigamiento por tierra y aire de los franquistas y, al final, la perspectiva de una frontera en principio cerrada. Abierta ésta el 5 de febrero, seis días después Cataluña dejó de ser republicana y comenzó para millares de españoles un exilio en durísimas condiciones, hacinados en unos campos de concentración insalubres en las playas mediterráneas francesas.
Los refugiados españoles que partieron al exilio y llegaron a Francia en 1939 se encontraron con la hostilidad francesa y fueron hacinados en insalubres campos de concentración. Foto: Contacto.
A partir de entonces, hubo un mes y medio de progresiva descomposición de los restos de la República, con una crisis interna manifiesta en el golpe de Estado de Casado para desalojar del poder a Negrín. El coronel, ingenuamente, pensaba que entre militares –Franco y él– sería más fácil un entendimiento negociador. Pero no: el general vencedor quería la entrega de esos restos de la República en una rendición incondicional. De nuevo, huida al exilio de españoles republicanos (pocos, porque había escasos medios para ello) y muchos prisioneros entre los que no lograron irse. Y, en ambos casos, derrotados a los que les quedaría muy claro que no llegaba la paz… sino la victoria.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.muyinteresante.com
Publicado el: 2024-06-17 04:07:35
En la sección: Muy Interesante